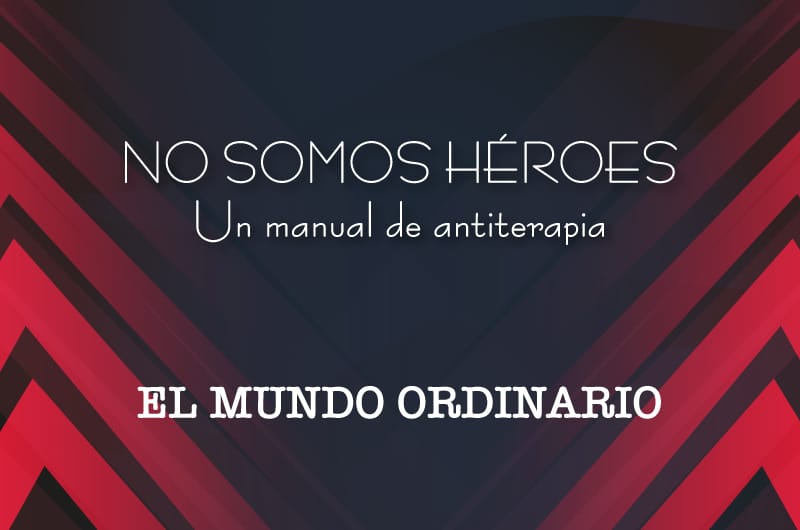19 de abril de 2021 18:43
El mundo ordinario
Bienvenidos al mundo ordinario, a un mundo verdaderamente jodido, al de todos los días. No trato de ser pesimista ni pragmático ni cínico ni siquiera estoico. Quizás, a lo sumo, una mezcla de todas las anteriores — con un toque de hedonismo cuando las circunstancias lo permiten, claro está. Pero es que es cierto que el mundo está jodido, ¿no? En la conciencia que nos da nuestra propia humanidad — así como en la posibilidad que nos da nuestra inteligencia (o nuestra falta de ella) de establecer comparaciones continuamente —, siempre me hallo imaginando qué pensarían seres humanos de diferentes épocas al respecto del mundo en el que vivían. A lo mejor, la primera opción y la más sencilla, ni siquiera pensaban mucho al respecto. Tal vez porque no había la perspectiva histórica que hay hoy en día, por ejemplo, o la perspectiva global. Tal vez, opción dos, aborrecían sus respectivos sistemas de la misma manera que hoy en día nuestro sistema se presenta a sí mismo como un ente digno de ser aborrecido. Los seres humanos somos artífices — en mayor o menor medida — del sistema que más tarde odiamos, pero lo cierto es que tenemos muy poco control al respecto de cómo dicho sistema se fragua, se desarrolla y evoluciona. Si al caso, tenemos algo de control respecto a cómo el sistema muere. Algo, ojo. La democracia — ha sido ya dicho antes — se distingue de una dictadura en que en la primera eliges quien te pone el pie en la garganta y en la segunda el que te pone el pie en la garganta se elige a sí mismo — generalmente mediante algún uso determinado de la violencia. Además, si tenemos en cuenta muchas de las leyes electorales de dichas sociedades democráticas — las de hoy en día —, rápidamente comprobaremos que lo de «democracia representativa» es, en sí mismo, un chiste tan avieso como rancio.
Finalmente, opción tres: individuos de otras épocas pasadas no aborrecían el sistema del cual formaban parte porque o bien no podían establecer comparaciones adecuadamente — y cuando uno no conoce alternativa ninguna a una forma de vida concreta es difícil evaluar la calidad de ésta — o bien, incluso, estaban satisfechos con dicho sistema porque les permitía vivir la vida que habían aprendido que era buena. Y es que las claves de nuestro comportamiento — en tanto que seres sociales, simbólicos y de aprendizaje mimético — está en lo que aprendemos (que es lo que más tarde reproducimos, cuanto menos, reflejado en nuestro comportamiento).
Sin perspectiva histórica ni perspectiva global, el mundo ordinario es el que es y — a falta de alternativas — lo consideramos la única forma de vida posible. Entonces llega toda una serie de variables — externas o internas — que ponen nuestro mundo patas arriba haciendo cobrar su máxima importancia al legado darwiniano del «adáptate y sobrevive».
¿Tenemos que entender, por tanto, que la sociedad — cualquier sociedad moderna —, que no es más que el medio de vida en el que discurre la existencia humana, es un medio hostil en el que hemos de adaptarnos y sobrevivir por la fuerza de la necesidad? ¿Podemos plantearnos al respecto, no obstante, que, quizás, el medio hostil que es la sociedad, la vida en ella y nuestra existencia a su paso nunca lo había sido tanto como lo es hoy en día? Pues, como todo, es cuestión de perspectiva — que es la forma fácil de resolver cualquier debate.
Esa serie de variables que mencionaba antes que ponen nuestro mundo patas arriba acaba siendo sinónimo de invasión (rebelión, en el caso de que sea de índole interna) si bien ésta no tiene que equiparar a ningún tipo de guerra. Al menos no tal y como las guerras han venido entendiéndose hasta hace relativamente muy poquito — las de palos y piedras y espadas y lanzas y bombas y tanques… y cadáveres esparcidos por las calles con el baño de sangre y tripas correspondiente. Una invasión, por ejemplo, puede ser cultural, como la producida por los Estados Unidos, sobre todo, a partir de la Segunda Guerra Mundial. O económica, tal y como lo ha sido la invasión china que, a nivel mundial, hoy en día experimentamos. Y no sólo me refiero, por supuesto, a la pandemia de COVID comenzada en 2020, sino a un modelo económico comenzado a desarrollarse hace décadas y que, con COVID o sin él, llevaron a China de ser un país pobre a la primera potencia mundial en cuestión de unas cuantas décadas.
Hoy en día, en cambio, no sólo experimentamos esas mismas invasiones — las extensiones de las mencionadas anteriormente — y esas mismas rebeliones… sino que lo estamos haciendo simultáneamente y desde todos los diferentes ámbitos mencionados, no sólo el bélico (que, de hecho, pasa inicialmente al menos a un segundo plano). Y eso, entre tantas otras razones, es lo que hace de este mundo un mundo tan jodido como lo está.
Conviene recalcar, como antes avisaba de que, no obstante, la rebelión, para serlo tal, tiene que venir desde dentro. Y es que en una aldea globalizada como ésta en la que vivimos existen elementos culturales, demográficos, económicos, informativos… que se dan como asumidos por la mayoría (la mayoría de la población, me refiero), de modo que los cambios — las variables que ponen este planeta patas arriba — ya no pueden ser etiquetados como ajenos o foráneos sino que parten de la comunidad (global) — ahora que esta(s) palabra(s) está(n) tan de moda — y, por tanto, son intrínsecos a ella. Esto es, que nazcan dónde nazcan son parte de nuestra cotidianidad y, por tanto, son parte de nosotros mismos.
De ser así, suscríbete. No voy a spammearte, puedes tener esa seguridad. Sólo te haré partícipe por correo electrónico de los nuevos contenidos que vaya escribiendo por si te interesa leerlos. Haz clic en el siguiente enlace para ver más detalles sobre mi política de privacidad.
Juguemos a inventar distopías
Los elementos de nuestra realidad que demuestran lo muy jodido que está esté mundo son demasiados para poder hablar de ellos sin desviarnos demasiado del camino de lo que verdaderamente deberíamos estar diciendo, pero conviene enumerar algunos de ellos para dar contexto al que será uno de los puntos capitales de este episodio dedicado al mundo ordinario — y más concretamente a las diferencias que hay entre aquél de los héroes de ficción y el nuestro, de los antihéroes reales. Pero, metiéndonos en los campos de esa misma ficción, podríamos jugar a construir una «historia del futuro» que englobare muchos de dichos elementos, lo que vamos a jugar a hacer a continuación por pura diversión.
De hacerlo así, por tanto y por supuesto, tendríamos que empezar por el poder de las élites. Nuestra ficción sería, por tanto, heredera (o al menos prima-hermana) de esas distopías de futuros regidos por gobiernos totalitarios. Y es que, entre todas las industrias, la política es una de las que nunca podemos dejar al margen cuando de una buena distopía se trata.
Así, buscaríamos la manida estadística de cómo el mayor porcentaje de riqueza del mundo está dividido entre el mínimo porcentaje de su población y le sumaríamos la influencia de los multinacionales no sólo en lo relativo al paso al que éstas hacen marchar al mundo, sino al paso al que éstas hacen marchar a los gobiernos que marcan el paso (o que fingen verdaderamente bien hacerlo) a la ciudadanía. Podríamos concentrarnos, para nuestra narrativa, en varios sectores principales que, probablemente, hacen del mundo el lugar tan jodido que es; se me ocurre — aunque a continuación se me ocurrirán otros — que podríamos empezar con las farmacéuticas, las energéticas y las compañías de la información — que no informativas, ojo. Sería un mundo absolutamente global, por supuesto, en el que, por tanto, si bien las naciones quizás no habrían sido aún erradicadas, sí que más que probablemente habrían visto su número reducido.
Imaginemos — por innecesario que sea a día de hoy, desgraciadamente — que se sobreviene una pandemia mundial. O algo que nos venden como tal pero que, en realidad, se trata de una guerra mundial. Algún listo en su momento puso de manifiesto que la Tercera Guerra Mundial sería con armas nucleares y la Cuarta con palos y piedras, pero se equivocaba; quizás porque no conocía la guerra biológica ni la guerra económica… o quizás porque era más visualmente interesante imaginarse un futuro netamente distópico (dígase los retratados en la ficción en obras tales que Mad Max, Waterworld o El libro de Eli) sobre una superficie terrestre erosionada tras las repercusiones propias de un holocausto nuclear que imaginar que viviríamos encerrados en casa y temerosos de salir al supermercado a riesgo de que fuera nuestra última visita al supermercado — y, en general, la última salida de nuestro domicilio.
El tema es que esa guerra viene provocada por factores que nada tienen que ver con las armas nucleares que tanto tiempo se pasaron provocando el pánico en la sociedad. Inicialmente, pues, dicha guerra viene provocada por un germen que causa muertes sin provocar daños estructurales severos… cuanto menos a nivel puramente físico; esto es, las infraestructuras no se ven dañadas, las comunicaciones no se ven dañadas, los transportes no se ven (al menos no seriamente) dañados. A otro nivel estructural, que es el económico, por supuesto que, en cambio, todo se altera. Es donde entran en juego las multinacionales; empecemos por esas que antes citábamos: las farmacéuticas que, invirtiendo toneladas más en marketing de lo que invierten en investigación, llevan a cabo su labor bajo el único propósito de acaparar más dinero — y el poder que éste lleva asociado — y, por tanto, sin ningún interés en absoluto por encontrar curas definitivas que ahogaren dicho propio mercado, llegando a tener a «todo el mundo» — esta vez dicho del modo más literal — más enganchado a esas posibles (y temporales) vacunas que en su crítico día a los opiáceos; las energéticas, que tienen que seguir suministrando energía para que transportes y comunicaciones puedan tener lugar; las multinacionales de la información — que no informativas — se la pasan todo el día jugando a que informan cuando, en realidad, no informan más que «de lo que se necesita estar informado» para saber que las cosas «no podían ser de otra manera» (más sobre el fenómeno de la información en nuestro siglo un poco más abajo), pero que, claro, hacen sentir al individuo a gusto con su propia opinión y, sobre todo, a gusto con las versiones oficiales conducentes a esas mismas opiniones. Y, pum, de la guerra bacteriológica, económica e informativa pasamos a la guerra psicológica. Otra Guerra Fría más, aunque aquí las tensiones son diferentes; ya no se trata de ver quién será el primero que comience la destrucción planetaria, sino del primero que se aprovechará de ella.
Pongamos — en nuestro ejemplo distópico — que hay una nación muy grande (en términos demográficos). Tanto, tanto, que han venido teniendo problemas en su historia más reciente al respecto. Muchos y muy severos. Necesitan espacio. Tienen capital, no cabe duda, pero tienen aún más personas que capital — o más personas de lo que su capital les permite alojar con relativa comodidad. Necesitan, pues, expandirse. Así que deciden liberar un germen. Una cosa chiquitina con la que, además, deciden poner en marcha una suerte de teatro cuya obra principal se titula «Fue un error que no había de haber pasado y que, sin duda, no volverá a pasar». La comunidad internacional, más o menos crédula, no se atreve a poner en tela de juicio el argumento de dicha obra teatral porque, a fin de cuentas, es una nación muy poderosa y, claro, nadie quiere enfadarla. No del todo, al menos. Pero el error ya ha pasado y comienzan a darse todo tipo de consecuencias al respecto. Repercusiones de una naturaleza distinta pero quizás de una importancia semejante a las que podrían ser aquéllas de una guerra nuclear en toda regla.
Las corporaciones — que ya venían, no obstante, ganando mucho control sobre el cúmulo de la sociedad (aquel cúmulo, cuanto menos, que no pertenece a las élites de la misma) — aprovechan el salto. Quizás incluso hablan con las naciones en escaleras de caracol oscuras y estrechas a las que nadie puede acceder y acuerdan cuáles van a ser sus siguientes movimientos. Se reparten el tinglado y, con la repartición, llega la guerra psicológica que, como siempre, a quien más afecta es a nuestro antihéroe favorito (a nosotros mismos).
Lo primero, por supuesto, es la siembra del miedo. Macro y microscópicamente. El miedo microscópico, el que nos afecta a ti y a mí, genera prejuicios y los prejuicios sirven para validar actitudes; actitudes cada vez más hostiles (que encajan muy bien dentro del medio hostil en el que ya sabemos que nos encontramos). Actitudes reforzadas por la industria de la información que nos ofrecen «piezas de información» que validan esos mismos miedos, prejuicios y, finalmente, esas mismas actitudes. Nos ponemos agresivos. Nos comportamos agresivos los unos con los otros y eso implica que la industria política ha de ver reforzadas sus fuerzas del orden. Porque, claro está, cualquier excusa es suficiente para tener un poco más de control sobre el individuo del que tenían ayer.
Esto, por cierto, me recuerda, hablando de ficciones, a aquella de los Hombres de Negro (Men in Black) en los que — en la primera de sus partes — se comentaba algo así como (ojo, que no es cita literal):
«Siempre hay un destructor interestelar, un carguero alienígena o un arma de destrucción masiva extraterrestre esperando a acabar con nuestro planeta, pero es nuestro deber hacerle frente permitiendo que las personas que en él viven puedan llevar su vida normal y pacíficamente.»
Pero esto no se lo aplica ninguna de las naciones de nuestra distopía en curso que, en cambio, tanto a nivel macro como micro, decide que es mejor hacer notar al ciudadano promedio que estamos al borde del colapso social, histórico e internacional y que, por tanto, lo mejor es tomar más y más y más medidas de seguridad — a costa de cuántas libertades sean.
Así, igual que ante el miedo micro las naciones refuerzan sus fuerzas de seguridad domésticas, ante el miedo macro, las pocas o muchas naciones que son — que existen en esta distopía — reaccionan armándose hasta los dientes; a ello, la primera (que en principio no tenía motivo para armarse más de lo que ya estaba armada si es que ya de por sí, precisamente, no tenía ya suficientes armas — responde: «Si tú puedes, ¿por qué yo no?» y corre a invertir su capital en «reforzar los refuerzos», de lo que, por cierto, es la industria armamentística la que cobra aquí también cierta importancia — y se lucra desmedidamente. Y, habidas tales circunstancias, viendo que sus homólogas política y armamentística crecen y sintiendo que ella no se quiere quedar atras, es la industria farmacéutica la que decide que no sólo va a aprovechar la dependencia generada a las vacunas que combaten al germen liberado — aún sin ninguna intención de encontrar una cura real al germen propagado —, sino que se da cuenta de que el miedo y la impotencia del antihéroe medio (tú y yo) les sume (nos sume) en profundos y alterados estados anímicos, por lo que se inventa nuevas drogas que les (nos) harán sentirse mejor de lo que se están (nos estamos) sintiendo, con tanto miedo y (de)presión provocada por el cambio tan radical de forma de vida del que hemos sido, si no protagonistas, al menos figuración sin frase.
Y, claro, para poner la guinda, la industria de la información se da cuenta de que puede llegar a manipular — provisión de según qué información mediante — tanto al individuo como a cualquiera de las industrias citadas, por lo que le da rienda suelta a su imaginación tratando de conseguir su ambiciosa tajada del capital y del poder asociado a éste.
Sin ir más lejos… ¿te parece tan distópico este pequeño cuento que nos acabamos de inventar? Y, adicionalmente, ¿cuál es el grado de validación que damos a dichos protagonistas, aquellos que forjan un mundo sin duda hostil de modo tal que las amenazas ya no sólo vienen desde fuera, sino que también lo hacen desde dentro? ¿O acaso no tenemos todos — y con «todos» me refiero a esa amplia mayoría ya señalada — cierta preocupación por (conservar) nuestra salud, por lo que recurriremos en algún momento a hospitales y, como ellos, acabamos utilizando medicinas? ¿Acaso no compramos todos productos «made in algún gigante asiático» por doquier (productos que en muchas ocasiones, por cierto, no hacen más que aumentar el tamaño de las montañas de basura en las que muchos enclaves geográficos ya han sido transformados)? ¿Y acaso no utilizamos todos algunos gigantes digitales para saciar la que sea la necesidad digital (adquirida) que tengamos en cada momento en particular? Finalmente, ¿ratificamos de alguna forma — si no, incluso, de varias de ellas —, a través del consumo de según qué oferta de según qué multinacionales, esa historia que nos contamos todos los días a nosotros mismos y que acaba definiéndose en lo que solemos llamar «identidad»?
Pero, y qué tiene todo esto que ver con nuestro mundo ordinario (el de los antihéroes)? Pues sencillo, que en tanto nos toca enfrentar un mundo lleno de invasiones y rebeliones — tal y como las que hemos descrito en nuestro pequeño ejercicio distópico —, la primera de las grandes diferencias entre el mundo ordinario del héroe de las leyendas y nuestro mundo ordinario — el de antihéroes reales —, es que «el mal no está focalizado, sino expandido».
El mal no está focalizado, sino expandido.
En una historia como la que acabamos de esbozar anteriormente, alguien o algo tendría la culpa. Alguien con nombre y apellidos, quizás. O algo. Algo con una sustancia concreta. Asistiríamos a la escena de la escalera de caracol que ha sido descrita antes y podríamos ponerle cara — alguna suerte de identificativo, al menos — a ese mal que acecha al héroe — o a la comunidad del héroe y a la que, por tanto, luego éste habrá de poner remedio.
Y es que cuando nos enfrentamos al camino del héroe en cualquier tipo de pieza de ficción, el mal de la misma está focalizado en alguna forma concreta: la de un villano, la de algún tipo de fuerza superior que amenaza con acabar con la existencia de toda la comunidad — humana — o de una parte importante de ella — no quizá en términos de cantidad, pero si de identificación del espectador respecto a la historia —, la de una dictadura representada por agentes o eventos específicos… un factor externo, en cualquier caso, concentrado en una sustancia concreta. El mal, en dichas ocasiones, por endémico que resulte, acaba llamándose Sauron, agente Smith, Duende Verde, Joker, T-800, Neptuno, alien, rusos, chinos, yihadistas… y se ve reducido a una acción mayormente concreta que será a la que el héroe tenga que hacer frente a medida que recorre su camino. Esto es, el ordenador maldito tiene un chip central que, una vez apagado, lo devuelve todo justo adonde estaba (o donde tendría que estar para que la comunidad sea feliz); o hay una bomba que desactivar; o un bicho que expulsar de la nave; o, como reza el dicho, «muerto el perro se acabó la rabia», así que sin ni siquiera tener en cuenta cuantas pruebas haya de atravesar el héroe para llegar a dicho perro, una vez acabe con él, se acabará el mal.
Porque, para el héroe, el mal siempre está focalizado.
Ojalá fuera todo tan sencillo en la vida del antihéroe como el tener que vencer un villano con superpoderes, desactivar una bomba, vencer a un superpoderoso ordenador que amenaza con esclavizar a la raza humana… Ojalá. Pero todos los antihéroes sabemos que la vida real es mucho más difícil que eso. Entre otras cosas, primero y principal, porque en este mundo existen las escalas de grises. Y no sólo las escalas de grises, también diferentes matices de saturación y en los que el bien y el mal muchas veces están diluidos y difuminados de modo que cuesta encontrar en qué sustancia está focalizado. Una sustancia que, ya hemos visto, a veces nosotros mismos validamos convirtiéndonos un poco en los villanos invisibles y anónimos del que un camino como el nuestro está poblado. Más sobre esto a continuación, pero hablemos de tecnología para ponernos en contexto.
De ser así, suscríbete. No voy a spammearte, puedes tener esa seguridad. Sólo te haré partícipe por correo electrónico de los nuevos contenidos que vaya escribiendo por si te interesa leerlos. Haz clic en el siguiente enlace para ver más detalles sobre mi política de privacidad.
Tecnología actual, la distopía definitiva
El más claro ejemplo de ello es, sin ir más lejos, la tecnología que a día de hoy manejamos y que ha llegado a modificar, incluso, el concepto que siempre hemos tenido de nosotros mismos — como individuos y como especie. Una tecnología que nos ha invadido tanto como se ha rebelado en nuestra contra — y a cuya rebelión nosotros hemos dado la máxima validez mediante su uso y consumo masivos. Tecnología, en definitiva, a día de hoy parte tan intrínseca de ese ambiente hostil en el que se desarrollan nuestras vidas como lo es la satisfacción de otras necesidades realmente básicas.
Tecnología inherentemente unida a la información, a la respectiva desinformación… y al ya catalogado netamente como síndrome de abstinencia que la carencia de dicha información a muchos de nosotros nos llega a producir. Información (y todos los términos relativos), que no sólo tienen que ver con las noticias (entendidas éstas como siempre se ha hecho), sino con cualquier pieza de contenido que transmita cualquier tipo de información — como un ruido, por ejemplo, nos transmite una información de alerta o peligro o una música una sensación a su ritmo y armonía asociada.
Esta tecnología que amamanta uno de los más grandes «engaños a medias» de todos los tiempos: el del ser humano como animal racional. Y si digo «a medias» es porque «a medias» lo somos (racionales, me refiero). Pero también somos animales y, como tal, tenemos instintos que, además, en nuestro caso, se revelan a sí mismo como pulsiones emocionales; emociones al uso, que podríamos decir.
Y las emociones tienen esa habilidad, ese efecto… tan natural de nublarnos el juicio. ¿Alguna vez has entrado a una tienda por algo y has salido con más de una cosa? Tus emociones hablando. ¿Incluso entraste para acompañar a alguien a comprar algo y saliste tú con tus propias compras? Emociones. ¿Alguna vez te has aventurado a echar un polvo con alguien a quien recién conocías sin pensar en las posibles consecuencias de no utilizar protección? Emociones. ¿Has visto una película una y otra y otra vez? Pues eso. ¿Saltaste recientemente de un avión sin más objetivo que el de abrir el paracaídas antes de reventarte con el suelo? Lo mismo.
Y es que nuestra razón recorre únicamente el camino que le permite la emoción. Si somos capaces de refrenar la emoción, la razón recorre un camino más largo; eso es todo. Además, la emoción sustenta los extremos más extremos de nuestra naturaleza en una mucha mayor medida de lo que nunca sería capaz de hacerlo la razón.
En un mundo como éste en el que vivimos, hemos comprado algunas ideas a todas luces extravagantes — una vez, al menos, que las analizas exclusivamente a través del filtro de la razón (si es que eso es acaso posible) — como, por ejemplo, que lo que poseemos nos define más de lo que somos o de cómo somos. Esta época de post-modernidad en la que vivimos asiste a una erosión muy contundente de los que hasta aquí habían sido los valores «por los que había que regir una buena vida». De forma más o menos hipócrita, los valores que en el pasado se asociaban a una mayor y mejor comunidad humana — una comunidad orgánica basada en el contacto humano y en lo que éste podía producir — se han pervertido y sintetizado en valores que parten de relaciones — y las fundamentan — que carecen de dicho contacto o, por ejemplo, de una dirección marcada por cuál es — y habría de ser — el bien común. En definitiva, la sociedad — entendida como la suma de las partes de un conjunto, siendo cada una de esas partes uno de los individuos constituyente de dicha sociedad — nunca había sido tan egoísta. O tan poco. Quiero decir, en sociedades anteriores, el bien de la comunidad estaba por encima del bien del individuo. La sociedad era, por tanto, egoísta para consigo misma, mientras que el individuo era altruista para con dicha sociedad de la que formaba parte (con sus excepciones en lo que a las élites siempre se ha referido). El individuo, por tanto, estaba dispuesto a ofrecerse — sacrificarse — a su construcción, mantenimiento y defensa y no esperaba que dicha sociedad proveyera nada que él (o ella) como individuo estuviera dispuesto a proveer a dicha sociedad con anterioridad. El sacrificio por la comunidad era algo así como una norma — y, más allá, incluso un privilegio. Hoy, en su lugar, parece que nos preguntáramos qué es lo que la sociedad puede ofrecernos a nosotros mucho antes incluso de preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que podemos aportar nosotros a la sociedad. Así que es el individuo el que cada vez es más egoísta y la sociedad, cada vez, la que está más desprovista del esfuerzo orgánico de los individuos que le dan forma y sustento. Esto horada el tejido social de un modo que las élites saben aprovechar bien (industria, gobiernos, tanto da). No por nada es un axioma en estrategia militar aquel famoso «divide y vencerás». Y en tanto que industria — incluyendo en ella siempre, como tal, a la política — ésta, generalmente regida por esas mismas élites que siempre marcaron esa excepción a la que anteriormente me he referido, han sabido aprovecharse de esa división para conseguir rédito económico y rédito político (entendido este último como poder en la toma de decisiones). Porque es necesario saber — para quien no se hubiera dado cuenta a estas alturas — que donde hay dinero, hay poder.
Y donde hay emociones, hay dinero en juego. Fíjate cómo, por ejemplo, en materia de juegos de azar, la razón — salvo para algunos maestros en el arte de contar cartas — tiene poco qué decir… Cuando se provocan guerras (las más tradicionales) — motores del cambio económico y político —, por lo general, las razones acaban sucumbiendo a la emoción de los gobernantes de tener más y mejor. Las razones forjaban los matrimonios de antaño, pero, tradicionalmente, fueron sucumbiendo a las emociones románticas de las parejas que — con más o menos motivos — encontraban en el amor la razón (qué cínico, ¿no?) perfecta para casarse (y, aún así, los matrimonios, emocionales o no, siguen moviendo una cantidad indecente de dinero, ayer, hoy y siempre). Y, en definitiva, si algo han tenido claro todos los vendedores del mundo — y su posterior conversión en «científicos del mercado», «ingenieros comerciales», etc. — es que es más fácil apelar a las emociones para tratar de colocar una venta que hacerlo por el lado racional. Lo que nos gusta, nos apasiona, nos emociona… no necesita un balance comparativo de pros y contras. De otro modo — creo yo — muy pocos seres humanos practicarían deportes extremos en los que el balance comparativo de pros (descarga de adrenalina, sentirse vivos o como sea que le llamen) se siente ligero respecto al máximo de sus contras (perder la vida).
Pero no perdamos de vista el punto central del debate: los seres humanos como seres más emocionales que racionales y la importancia que la emoción — y su desarrollo — tiene en relación con el poder económico y su poder político asociado.
Una de las finalidades de la tecnología — la de la información o cualquier otra — es, a través de sus usos prácticos y racionales, provocarnos emociones que, en principio, habrían de ser del todo satisfactorias. Un coche nos hará llegar más rápida y cómodamente de un punto A a un punto B trayéndonos, además, consigo, emociones relativas a ese ahorro de tiempo, a esa comodidad… además de quizás a otros factores — o valores agregados, que es el término cool que utilizar en estos casos — como la elegancia, la exclusividad, el status quo, etc. Las mismas vacunas que ahora parecen convertirse en el nuevo petróleo o en arma de destrucción masiva (dependiendo de quién te cuente el cuento), nos dan una emoción concreta de sensación de seguridad — a través de su uso práctico: evitar enfermedades.
Pero, ¿qué ocurre cuando ninguna emoción es suficiente emoción? Que hay que generar la necesidad de una emoción — de tenerla, de sentirla — para poder vender algo que la provoque. Es un poco, precisamente, como desarrollar una enfermedad para poder vender el remedio que la cura. Es un poco como inventarse un problema cuando no tenemos ninguno al que recurrir para poder sentirnos incluidos en un mundo que ya de por sí se nos presenta como un problema — y en el que sin uno de ellos no estaríamos todo lo debidamente adaptados que sería de recibo que estuviésemos. Así que nos inventamos la necesidad de una nueva emoción y, con dicho invento, muchos otros con los que poder paliar aquella necesidad. Si pulsamos el botón de acelerar el tiempo, nos podemos imaginar cómo acaba ese círculo vicioso. Y si no somos capaces de imaginarlo, saca la cabeza por el balcón y mira a tu alrededor: cada vez hay menos necesidades que no estén inventadas, cubiertas, reintentadas y vueltas a cubrir.
En ese contexto es donde la tecnología de la información llega con su forma angelical — pero con hábitos demoníacos (obsérvese en este caso la dualidad de la palabra «hábitos»). Ya queda muy atrás la cohesión social de la comunidad antigua y nos aventuramos en los pantanosos terrenos de la comunidad moderna. Post-moderna. Aquella en lo que los valores tradicionales están cada vez más erosionados — si no ya del todo destruidos.
Como toda tecnología, la tecnología de la información llegó para saciar necesidades que, en principio, ni siquiera habían sido inventadas, sino que eran necesidades reales. Necesidades de comunicación y de conexión entre puntos lejanos del planeta como en su momento habían sabido paliar, a su manera, el correo, el telégrafo, la radio y el teléfono. Las tecnologías digitales de la información — por si no había quedado claro hasta aquí — simplemente llevaron todo eso un paso más allá.
En tanto estas tecnologías digitales de la información cubrían necesidades reales se propagaron como fuego sobre pólvora. Nadie podía haber predicho hace 30 años que dominarían nuestra vida como es obvio que ahora la dominan. Esas necesidades reales estaban unidas a soluciones prácticas que, tal y como hemos visto, promovían emociones, pero eran emociones sanas. O dicho de otro modo: una emoción sana provista por una solución práctica ha de estar unida a una necesidad real. Del mismo modo en el que un coche nos lleva rápidos y cómodos — y seguros — proveyéndonos de emociones relativas al ahorro del tiempo y al relax de nuestro cuerpo — y de nuestra mente — y una vacuna nos proporciona una emoción de seguridad haciendo su trabajo (prevenirnos de las enfermedades), las tecnologías digitales de la información, en tanto que conseguían un mundo más informado, conectado y comunicado, también estaban aportando una solución práctica que promovía una emoción sana.
Aun así, el foco seguía puesto en la información — como solución práctica — y no en la emoción — que dicha información generaría y que, flujo hiperinformativo mediante, pervertiría.
¿Por qué? Porque nuestra razón recorre únicamente el camino que le permite la emoción. Y cuando de enfrentarnos al infinito flujo hiperinformativo que las tecnologías digitales de la información traen consigo se trata, la emoción es la que nos permite hacer uso de nuestra razón para, a su vez, hacer uso de dichas tecnologías — de modo que, por silogismo, es nuestra emoción la que está haciendo uso de dichas tecnologías digitales, no nuestra razón en sí mismo.
Decía antes que si somos capaces de refrenar la emoción, la razón recorre un camino más largo. Pero es difícil refrenar la emoción cuando tantos factores de dichas tecnologías digitales están desarrollados y diseñados exclusivamente para apelar a nuestra emoción. Además, no nos olvidemos, estamos en un medio hostil. En un medio hostil en el que la máxima darwiniana «adáptate y sobrevive» acaba impulsando nuestro comportamiento. Un medio hostil y digital donde nuestra identidad — esa historia que nos contamos a nosotros mismos sobre quién somos — es puesta en juego continuamente (las comparaciones son odiosas y, ya lo veremos, necesarias) y en riesgo y en tela de juicio cada vez que nos adentramos en sus profundidades por poco profundas que sean — o que nos parezcan que son. «Además,» — también decía antes — «la emoción sustenta los extremos más extremos de nuestra naturaleza en una mucha mayor medida de lo que nunca sería capaz de hacerlo la razón», de modo que es más fácil responder de manera emocional (mucho más cuando no tenemos que dar cuenta de dichas emociones si lo hacemos de la forma más o menos anónima que de un modo u otro proveen estas tecnologías digitales de la información) que de manera racional cuando de expresarnos en estas plataformas se trata.
Así que a medida que las tecnologías digitales de la información han ido creciendo, los antihéroes como tú y como yo han encontrado en lo que debería parecer algo así como un oasis infinito de información regido a todas luces y en principio por la razón, un lugar donde la emoción sin duda alguna nos gobierna.
Así que el medio hostil en el que vivimos es doblemente hostil… y doblemente engañoso — quizás incluso por ser doblemente engañoso sea más que doblemente hostil. En él se nos pide una cosa, pero se nos ofrece la contraria. Se nos pide, por ejemplo, ser críticos respecto a lo que pensamos, hacemos y decimos, pero se nos invita a ser emocionales (lo más posibles) al respecto. Porque esas emociones, además, generan dinero — y ese dinero poder. Es lo que se ha convenido llamar «economía de la extracción de la atención» en la que los segundos (minutos, horas, días…) invertidos de nuestra vida en según qué plataformas digitales de la información — que no informativos — acaban suponiéndole un beneficio a ciertas élites propietarias de esas mismas plataformas.
Pero obviando la forma en las que las plataformas se enriquecen a costa de nuestro tiempo — y de qué hacemos con nuestra atención en dicho tiempo —, concentrémonos en nosotros mismos, antihéroes. Analicémoslo, pues, de otra manera: dada la oportunidad de validar o contradecir nuestra opinión en ese oasis de infinita información al alcance de nuestra mano, ¿qué será lo más gratificante para nosotros? La emoción (en principio positiva) que conlleva el tener razón, el salir victoriosos de un debate cuya necesidad, además, no sea quizás sino inventada, producto de nuestra propia necesidad de tener necesidades (como decíamos al respecto del problema de generarnos problemas), tal y como las necesidades son creadas en ámbito comercial cuando deja de haber necesidades que poder satisfacer de tal forma.
Y cuando veamos que nuestra opinión se pone en entredicho, ¿qué será más sencillo: tratar de rebatirla y reprobar a nuestro detractor o estar de acuerdo con él en que podríamos estar equivocados respecto a dicha opinión? En conclusión, nos gusta la emoción que nos provoca la victoria — y nos cuesta aceptar la derrota (incluso si nos mentalizáremos a que podemos obtener más aprendizaje de una derrota que de cualquier victoria… si bien esto puede ser razón — o emoción — de un debate que no tengo la necesidad de tener).
De ser así, suscríbete. No voy a spammearte, puedes tener esa seguridad. Sólo te haré partícipe por correo electrónico de los nuevos contenidos que vaya escribiendo por si te interesa leerlos. Haz clic en el siguiente enlace para ver más detalles sobre mi política de privacidad.
El antihéroe no vive en un mundo de opuestos irreconciliables
Esto, no obstante, comenzó mucho antes de que la tecnología digital nos diera estas oportunidades. Comenzó, si se me permite, cuando los medios de producción y la alfabetización se generalizaron. Que no digo, para nada — como no digo al respecto de la tecnología digital — que fuera algo malo en sí mismo en absoluto. Lo que digo es que los seres humanos tenemos una especial tendencia a pervertir todo lo que es bueno. Y en tal sentido se me antoja que otra de las grandes diferencias entre el mundo ordinario del héroe de leyenda y el nuestro, el de los anti-héroes, que, precisamente, nuestro mundo no es uno de opuestos irreconciliables. Esto es, el villano, en el cuento tradicional, nace y muere siendo villano, lo es en todas las facetas de su existencia. El héroe, en cambio un ser virtuoso que por muchos errores que cometa siempre lo hace en pos de alcanzar un bien mayor — y generalmente comunitario, por cierto — siempre es héroe y no va cambiando — ni mucho menos pervierte — su naturaleza bondadosa en función de cuáles sean las circunstancias que en cada momento le toque atravesar. En cambio, en el mundo ordinario del antihéroe, los héroes y villanos no están tan pulcramente definidos — no lo están, de hecho, en absoluto. Los extremos, una vez más, acaban tocándose y los antihéroes, que son el único protagonista plausible de dicho mundo ordinario, pueden caer en cualquier parte del espectro que va de los «chicos buenos» a los «chicos malos» en función de cuáles sean esas circunstancias que los antagonizan, entrando así en zonas de claroscuros en las que pueden brillar de según qué guisa en función de cuál sea la porción de luz o de sombra que muestren a aquellos que estén prestando alguna atención.
Esto no es, tampoco, inherentemente malo. Es ser humanos. A fin de cuentas los humanos, además de por mimetismo, solemos aprender por contraste, de modo que averiguamos qué es algo o de qué se siente — o, muy a las malas, alcanzamos a poder definirlo con propiedad — una vez conocemos su opuesto. De tal modo, experimentar amor sin sufrir odio, alegría sin padecer tristeza o victoria sin saborear las hieles de la derrota acaba siendo proveyendo una experiencia, cuanto menos, incompleta al respecto de qué es cada una de esas cosas que estamos experimentando (y explicándonos a nosotros mismos en el proceso).
Episodio aun no concluido a 19 de abril de 2020